
Filosofía. Varias y de muy distinta índole son las razones que contribuyen a que la palabra amor signifique usual y científicamente algo vago e indeterminado, que comienza por condensar indefinidamente en su sentido genérico toda la vida sensible, terminando después por una especialización singularísima. En primer lugar, toda la vida afectiva o del corazón, por su carácter propio, es más apta para ser sentida que para ser explicada, y para hallar su adecuada expresión en la música y no en la palabra. Insuficiente ésta, lo es aún más cuando se observa que la natural evolución del sentimiento va hasta el paroxismo en su desarrollo, llegando a la pasión, que no halla nunca signos para exteriorizarse en el lenguaje articulado. De aquí procede la frecuencia con que al hablar del sentimiento y del amor, el lenguaje se convierte de natural en tropológico y figurado y que la exageración inherente a la intensidad de los afectos contrariada por la discreción de la palabra, obligue a usar y aun abusar del ditirambo y de los símiles más o menos violentos. Así es que la imaginación, el poder plástico de la fantasía, la personificación de lo abstracto, la exuberancia de lo místico y de lo simbólico son otros tantos elementos que dificultan la perspicuidad del juicio y la discreción del análisis. El amor es el asunto eterno de la Poesía, y en cambio para la Ciencia y para la Filosofía aparece siempre rodeado de mitos y símbolos, que apenas consienten salga de las penumbras de que se lo rodea. Además, cuando se intenta, por ejemplo, un análisis psicológico, aun con carácter científico y experimental, de lo que es el amor, suele confundirse y aun identificarse la raíz y origen de este sentimiento con su alcance moral, confusión que engendra errores de bulto, haciendo caer sucesivamente el pensamiento en las concepciones extremas del amor platónico, puro y etéreo, y del amor sensual, concupiscente y carnal. Aumenta la dificultad para el estudio científico de los sentimientos, si se observa que el corazón humano es un laberinto inextricable en la serie de sentimientos que alberga.
En los poetas y en los místicos se hallan bellísimas descripciones del amor, en los primeros del amor sexual y en los segundos del divino; pero más cuidan de mostrarle como sentimiento que vive y energía que se mueve, que se preocupan de definir este elemento capitalísimo de la condición humana. Sin base científica más que la limitadísima de la observación propia, psicólogos y empíricos acometen el empeño de generalizar sus observaciones, sin que de ellas pueda inferirse ley común, ni nota característica, ya que todo lo que se refiere al amor tiene un carácter subjetivo y variable, no sólo por la diversidad de elementos intelectuales que según el tiempo se agitan en el seno de este sentimiento, sino también porque la vida afectiva posee caracteres muy complejos y difíciles de precisar. Poco numerosa es la bibliografía que se puede citar de filósofos que se hayan ocupado directamente del amor como objeto propio de la especulación reflexiva. En toda la antigüedad apenas sí se halla más filósofo que se ocupe del amor que Platón, el cual en su dialogo El Banquete, a través de mitos y símbolos, hace una descripción del amor y de sus diferentes clases para concluir exaltando con la sencilla ingenuidad de la enseñanza socrática el amor a lo bello y a lo bueno. V. Banquete.
Interpretado el amor puro y platónico como desviación de la atracción sexual o del instinto genesíaco y cual tendencia a la unión carnal de individuos del mismo sexo, mancha imborrable en el cielo de la cultura griega, ha sido depurado más tarde este símbolo por el espiritualismo cristiano, que le ha concebido como el amor puro e ideal, libre de toda unión carnal, y origen a su vez de todo amor místico.
Actualmente, en la hora que corre, la indagación psicológica, ayudada por las experiencias fisiológicas, comprueba que en el hombre todo es psico-físico y que el arrobamiento y deliquio del místico equivale a la espiritualización de determinadas impresiones materiales (éxtasis del iluminado, alucinación del poseído, ilusiones del sonámbulo, &c.), y que por tanto no existe el amor platónico en el riguroso sentido de la palabra. En El Banquete se define el amor como «la unión de los contrarios.» Fórmula es ésta que constituye el núcleo de todas las inspiraciones del arte. Goethe la ha resumido en una sola frase, condensando en ella lo íntimo y esencial del amor y a la vez su índole inefable en todo aquello que posee el sentimiento de irreducible al análisis intelectual.
El amor es para Goethe principio universal de vida, que se traduce en afinidad electiva. Referido el fenómeno complejísimo del amor, en parte oscurecido por el histerismo de inspiraciones calenturientas, a los procedimientos más elementales de la naturaleza viva, ha conseguido Goethe, con su símil o representación plástica de la unión de los contrarios, dar una idea aproximada de la característica, inherente al amor. Entiende la Química por afinidad electiva la tendencia de dos cuerpos a combinarse en un nuevo producto que en casi todas sus propiedades (color, densidad, &c.) es completamente diferente de los cuerpos primitivos y unidos. Frente uno a otro dos cuerpos que no poseen afinidad electiva, pueden hallarse constantemente en contacto, y sólo constituirán una yuxtaposición o agregación mecánica, inerte y sin vida, que no dará de sí ninguna nueva formación, ningún efecto dinámico o resultado vivo; si, por el contrario, poseen afinidad electiva, se unirán para producir bellas y fecundas y siempre nuevas manifestaciones de su existencia y de su vida; que por esto se ha dicho siempre en sentido recto y figurado que «es el amor fuente de la vida.
Si a esta unión inherente a [94] la afinidad electiva, se añade la condición propia de los elementos que se unen, cuando estos elementos son agentes personales o dotados de racionalidad, es decir, la sustantividad de los seres unidos, se podrá concebir el amor humano, con Goethe, como una afinidad electiva. Se hallan dotados de ella dos individuos humanos, se aman, pues tienden el uno al otro, y se constituyen como fuente y origen de nuevas formaciones; si no poseen esta afinidad, quedan indiferentes el uno frente al otro. «Este quimismo moral que no explica (y aquí se ofrece a la consideración la naturaleza inefable del sentimiento como irreducible por completo a análisis intelectual) porque un hombre ama a una mujer, que prefiere a todas las demás, y no a otra y a la inversa, es lo que se denomina usualmente la corriente secreta de la simpatía, que si se inicia en una inclinación, evoluciona y concluye en el amor. Por contraposición se define en El Banquete también el amor, «unión de los semejantes».
Aparentemente las dos proposiciones son contrarias, pero es evidente que los contrarios se unen en algo semejante, y este punto de vista nuevo en realidad confirma el anterior. Para Sócrates, el amor es un ser intermedio entre el mortal y el inmortal, un demonio, cuya función propia consiste en servir de intérprete entre los dioses y los hombres, llevando de la tierra al cielo los votos y el homenaje de los mortales, y del cielo a la tierra las voluntades y beneficios de los dioses. Así es que el hombre, por el esfuerzo del amor, se eleva hasta Dios, objeto supremo de todo deseo y cúpula y remate de toda aspiración amorosa. Explica después Sócrates el origen del amor concebido el mismo día del nacimiento de Venus, hijo del Dios de la abundancia, Poros, y del de la pobreza, Penia, con lo cual se pretende significar la naturaleza divina e ideal del amor y a la vez su carácter desinteresado. Su objeto, en último resultado, es lo bello y el bien. Ama lo bello el que desea poseerlo y producirlo para perpetuarlo; el que aspira a la inmortalidad enamorándose, en una gradual evolución, de la belleza del cuerpo primero, de la del alma después y finalmente de la superior que es la de la inteligencia.
Queda así elevada la teoría del amor a su más alto y superior sentido moral, pues en último término para Sócrates y Platón el amor, sublimado y depurado de toda la escoria de la pasión, es el amor de lo bello y de lo bueno, identificados con la verdad. Ya se puede colegir, por la simple exposición de la teoría del amor de Platón cuánto ha influido la intuición del filósofo griego en la manera de ser concebido y aun sentido este poderoso afecto en todo el largo trayecto de la cultura cristiano-europea. Podrá apreciarse el eco de la doctrina platónica, recordando que hasta los mitos, con que da relieve y plasticidad a sus ideas, persisten a través de las transformaciones y cambios, que fe, creencias y aspiraciones han sufrido. Después del diálogo El Banquete, apenas sí la literatura filosófica cuenta con obras, en que se trate directamente del amor, desde el punto de vista filosófico, más que los diálogos de León el Hebreo. En los tiempos modernos Michelet (V. su obra L'Amour) ha expuesto algunas ideas, mucha crítica y aspiraciones nobilísimas para contribuir a dignificar el amor. El libro de Michelet pertenece al género de la poesía en prosa y semeja un himno en loor de la mujer y de su dignidad a veces desconocida en el rudo batallar de las pasiones humanas.
El filósofo Jacobi hizo del sentimiento criterio de verdad, y de la superior manifestación del sentimiento en el amor, principio de la realidad y de la verdad misma, identificando de este modo su pensamiento y criterio con el de los místicos. El célebre pesimista Schopenhauer, en su libro Metafísica del amor, más cuida de hacer un estudio en que rebosa el humorismo y la nostalgia, cuerdas que vibran en la sombría inspiración del arte moderno, que se preocupa de asentar bases psicológicas para una teoría del amor. Lo paradójico de sus conclusiones excita el interés de la lectura, pero la Metafísica del amor será siempre obra de arte más que producción científica. De este carácter pretende revestir Mantegazza la obra que tiene hoy en publicación: Trilogía del amor, de la cual ha publicado ya: Fisiología del amor, Higiene del amor, y El amor en la humanidad, ensayo de una Etnología del amor.
Profundos como son todos los estudios debidos a Mantegazza, aparece hasta ahora su trabajo sobre el amor, huérfano de una base psicológica, y si abundante en análisis fisiológicos y en datos históricos, falto por completo de afirmaciones concretas, que pongan en claro la virtud y eficacia de este sentimiento para la vida y para el bien. En ningún asunto se muestra mejor que en el del amor, cuánto y cuánto perturba la acción invasora de la imaginación, con su tendencia invencible a personificar lo abstracto, el rigor de las indagaciones científicas.
Análisis psicológicos, siempre fragmentarios, se hallan esparcidos en algunos pensadores, entre ellos muy señaladamente en los psicólogos ingleses y en los espiritualistas franceses. Pero estos análisis, aparte el pensamiento preconcebido que los domina, pues son y somos en tales materias jueces y parte a la vez, adolecen todos de un pecado, que engendra confusiones sin cuento, pues se confunde siempre la raíz y base psicológica del amor con su aspecto moral. Buen ejemplo ofrece de ello la teoría de A. Smith y de todos los moralistas, partidarios de la simpatía hacia el bien y de la antipatía contra el mal como criterio de la moralidad. Eco quizá irreflexivo de la filosofía de Jacobi y Schleirmacher, estos moralistas olvidan o desconocen el carácter subjetivo y variable (no sólo por las condiciones ingénitas en el individuo, sino por las que ofrecen de consuno la educación y el medio) del sentimiento del amor, cuya raíz es suave y el fruto amargo: Principium dulce est, sed finis amoris amarus, decía Ovidio.
Si es escasa la literatura filosófica y científica del amor, es por el contrario la poética y artística abundante y numerosa. Las más preciadas obras de arte, las más sublimes inspiraciones del genio, como las más delicadas filigranas de composición deben lo más relevante de sus cualidades al talismán del amor. Casi como excepciones únicas, que se pueden señalar con el dedo, se indican los contadísimos poetas y artistas que no se han inspirado señalada y principalmente en el amor (Quintana entre nosotros, por ejemplo). Pero no es posible estudiar lo que es el amor en los poetas; se podrá si acaso observar lo que ha sido, las transformaciones por que ha pasado y la serie de cambios que la cultura común y la gran energía del espíritu colectivo han impreso a este sentimiento, cuyas hondas raíces llegan a los más bajos fondos de la individualidad (al egoísmo y a la pasión brutal) y cuyos desarrollos alcanzan a las regiones superiores de la existencia y de la idealidad.
La Morfología del amor, lo que ha sido a través del tiempo este sentimiento, puede ser estudiado con la ayuda y el auxilio de los poetas; pero de igual modo que no se constituye la Morfología sin el estudio previo de la Química, de la Física y aun de la Fisiología, no es posible explicar las transformaciones del amor sin que preceda a su estudio el psicológico del sentimiento mismo. Algo semejante puede decirse de los místicos, añadiendo además a los obstáculos antes enumerados, los nada despreciables de que los místicos se inspiran, más aún que el poeta, en el estado individual y exclusivo de su propio ánimo, que sólo se ocupan y preocupan del amor divino, que la exaltación y arrobamiento con que se inician el deliquio y el éxtasis ayudan a perder el sentido completo de la realidad. En suma pues el amor vivido, realizado y sentido (aunque sin los precedentes a que debe su existencia) se halla en místicos y poetas, pero la realidad y vida, de donde proceden tales manifestaciones, requiere que se intente, aunque sin desconocer sus dificultades, un análisis psicológico de lo que es el sentimiento del amor.
El sentimiento es una síntesis y la discreción de sus componentes es objeto del análisis. Como esta síntesis implica una unión total e indivisa de los términos, es difícil la discreción y aún se reconoce que en «achaques de sentimiento sabe más el corazón que la cabeza; se siente mejor que se explica» &c. Dado el objeto del sentimiento, que pone de relieve la receptividad del que siente (que no equivale jamás a la pasividad), hay necesidad de parte de éste de una reacción o energía que obra en su interior para determinar el sentimiento. Así es evidente que para que una cosa nos afecte se exige de nuestra parte alguna inclinación o interés hacia lo sentido, sin lo cual el sentimiento no llegaría a efectuarse y quedaría en la esfera de la posibilidad. Esta inclinación es el primer momento activo, el impulso dinámico, con que se inicia nuestra energía sensible y consiste en la tendencia o dirección hacia un objeto que nos afecta para unirnos con él. El límite que le es inherente, o sea la inclinación negativa, constituye la indiferencia, que sólo tiene un valor relativo. Como el sentimiento es por su naturaleza solidario y mucho menos discreto que el pensamiento, tiene la inclinación grados en su producción, lo mismo positivamente en la adhesión a lo sentido que negativamente en el desvío de ello. Son estos grados 1 ° el apetito, en sentido positivo, y la repugnancia, en el negativo, ambos aplicables a las tendencias del organismo corporal a objetos materiales; 2° el deseo, inclinación positiva hacia objetos que dudamos conseguir, y disgusto, en sentido negativo; 3° aspiración o anhelo, inclinación positiva hacia objetos que ofrecen dificultad para su posesión, y su sentido negativo, que es la aversión, y 4° el amor, como grado máximo de la inclinación positiva (amistad, simpatía y amor), y el de la negativa odio (enemiga y antipatía). No es el amor susceptible de muchas distinciones. La solidaridad y concreción con que nos adherimos al objeto amado, identificándonos con él, dificultan en gran manera que penetre en la complejidad de este sentimiento la fría discreción del análisis. El lenguaje propio del amor y de la pasión es la música más que la palabra, de donde se infiere que tanto la definición como la división del amor son por demás difíciles. Los miembros de toda división intentada del amor resultan contusos y no opuestos; porque unos y otros participan de la naturaleza común del sentimiento. Descartes procura dividir el amor en relación a la estima que nos merece lo amado, comparado con nosotros mismos; así dice: «Si estimamos lo amado en menor grado que a nosotros mismos, tenemos por él un simple afecto o afección; si lo estimamos al igual de nosotros mismos, amistad, y si lo estimamos superior a nosotros, devoción.» Cuando queremos mostrar exaltado nuestro sentimiento de amor, usamos en efecto como sinónimas las palabras amar y adorar. Somos devotos o adoramos aquello que estimamos superior a nosotros (Dios, la patria, el ideal, &c.). Pero a las dificultades indicadas hay que añadir la vaguedad y poca precisión del lenguaje, pues muchas de las palabras que usamos o son sinónimas o tienen un sentido vago y nada exacto, que no favorece para dar fijeza al análisis. Algo y aun mucho pudiera objetarse en tal respecto a la clasificación de Descartes, a pesar de su aparente exactitud. Leibniz habla de amor sólo en el último grado de la inclinación como sentimiento depurado de todo interés egoísta y dice que consiste en el placer que sentimos con la felicidad del ser amado. A. Comte admite esta misma idea para expresar lo que llama sentimientos altruistas. (V. Altruismo). La alegría o el placer y otra porción de relaciones son efectos ya propios de la sensibilidad, de suerte que hay que volver siempre al primer eslabón de esta cadena, que es la inclinación. El amor y la inclinación son la misma cosa considerada en dos momentos distintos. «Es el amor que llega» suelen decir los poetas de una manera intuitiva, refiriéndose a la plenitud de vida y acción propias de la pubertad, con lo cual se da a entender que no existe poder ni factor del alma que no concurra a la aparición del amor. Todo lo cual no obsta para que el amor sea un acto simple e irreducible a otro como lo es la voluntad, sin que aparezca como resultado de un concierto o efecto de una acción común. No puede manifestarse sin ciertas condiciones, pero no son ellas las que le crean. Amar es, pues, un hecho primitivo, un acto simple, una actividad psíquica sui generis como la inteligencia o la voluntad,
Apenas sí el análisis científico puede ir más allá del límite impuesto por la enumeración de los elementos que constituyen y revelan clamor como una energía e impulso, merced al cual el individuo complementa su naturaleza, uniéndose con la persona o el objeto amado. En tan amplia base (que comienza por ser fisiológica) ahonda sus raíces el sentimiento del amor; puede, pues, referirse su aparición y consiguiente desarrollo a uno de los dos instintos fundamentales de todo lo que vive y que sirve de acicate a todo impulso activo. Son estos dos instintos, los de la conservación individual y de la propagación de la especie. La expresión del primero es la del hambre y la del segundo el amor (época del celo en los animales y de fecundación en los vegetales, y en el hombre instinto de la [95] sociabilidad, que se traduce en la simpatía, amistad y amor). Al instinto de la sociabilidad, acicate según el cual el individuo inquiere en el todo social su complemento, referimos el origen de la inclinación y del amor. «Nada existe más dulce para el hombre que el hombre mismo», dice Aristóteles, oponiéndose anticipadamente a la máxima impía, que más tarde formulara Hobbes: homo homini lupus. El odio y repulsión a la soledad y al aislamiento son signos negativos de la base que tienen todas las manifestaciones del amor. Ejemplos de este odio a la soledad, contraria a la naturaleza sociable del hombre, ofrecen los casos tristes de suicidios cometidos y demencias adquiridas por los que, presos, se han hallado sujetos a todos los rigores del sistema penitenciario, denominado celular. Si se han templado las crudezas de este sistema ante tan dolorosas enseñanzas, es porque advierte la experiencia lo que ya presiente la razón: que el hombre, aislado por completo, muere como la planta a la cual se la arrancan sus raíces. La existencia del hombre solitario, del Robinsón, es un mito, el hombre es un animal, como decía Aristóteles, naturaliter politicum, es decir, sociable y en la sociabilidad se halla la causa ocasional del sentimiento del amor. Las exigencias y necesidades de la naturaleza específica de cada individuo, no se limitan sólo al individuo como tal (nutrición), sino a la propagación y conservación de la especie, por lo cual cada individuo (el hombre entre ellos) obedece a la ley general del todo a que pertenece. Y en esta idea del todo, comprendemos desde el medio o conjunto de condiciones naturales que nos rodean y desde la suma de relaciones en que nos movemos hasta las circunstancias en que podemos encontrar cualquier expansión o dilatación de la individualidad. Tal es el objeto del amor, estimando por consecuencia infundada la clásica división del amor en amor a las cosas y a las personas (concupiscencia y benevolencia), pues se ama todo lo que nos circunda, en cuanto de alguna manera complementa nuestro ser, y uniéndonos con ello constituimos algo que en la unión resulta superior a la individualidad aislada para coparticipar y colaborar al fin general. Esta raíz natural, fisiológica y después sociable del amor, muestra bien claramente su carácter, necesario y hasta fatal en el advenimiento de la pasión, templada y regulada más tarde por los esfuerzos de la reflexión, a la vez que el desinterés con que nos unimos al objeto amado, llegando, si es preciso, al sacrificio. Si después personificamos todo objeto amado, (sin exceptuar la naturaleza), y nos dejamos arrastrar egoístamente por la fatalidad de la pasión, otra vez aquella personificación y éste interés exclusivo, aparecen y toman cuerpo en la flaca condición humana, suponiendo y aun acentuando la existencia de aquellos carácteres antes indicados. El móvil general del amor (complemento de la individualidad por medio de los instintos sociales), tiene dos manifestaciones concretas: el apetito sexual y el atractivo de la belleza. Aun sin identificar ésta, como lo hace la doctrina platónica y con ella todo el espiritualismo hoy reinante, con la bondad, es lo cierto que lo bello y lo bueno tienen múltiples conexiones entre sí, de donde surge luego el carácter moral, propio de esta actividad psíquica del amor como de toda energía, dentro de su límite y grado. De las desviaciones y aberraciones que ha sufrido y aun sufre el apetito sexual, están llenas las páginas de la Historia; de depurarlas gradualmente, consagrando y dando fijeza al sentimiento del amor contra las seducciones de la carne y las vaguedades inconsecuentes de todo idealismo, se han ocupado y preocupado constantemente el individuo y la sociedad con la alta y superior institución del matrimonio, elevado por la Iglesia a Sacramento, y considerado por Proudhón como sacramento universal (V. Familia y Matrimonio).
En la familia y en el matrimonio halla su completa consagración la finalidad inherente al amor; que si toda energía anímica, el alma misma considerada como entidad por el esfuerzo de la abstracción, es una energía que inquiere un fin, una entelequia ideológica; el amor, como impulso, deseo y acicate, ha de tener fin propio y adecuado, en el cual se condensen desde los instintos más bajos y concupiscentes, hasta las aspiraciones más etéreas e ideales. El amor propiamente dicho, aquel en el cual se reúnen sus dos móviles principales, el apetito sexual y el atractivo de la belleza, revestidos de un carácter moral y depurados de los vicios y desórdenes de la pasión, posee una finalidad fisiológica (anunciada por la pubertad, cuando se despierta el instinto genésico), y a la vez una finalidad moral y social, creando medio favorable y adecuado para la conservación y desarrollo de los individuos en la familia, centro de todos los afectos humanos (incluso del sentimiento religioso, del cual han sido expresión en la Historia los antiguos dioses penates y lares). Nace el amor en las bajas regiones del instinto (y considerado desde este punto de vista exclusivo y por su aspecto material, puede llegarse a definir «exceso de nutrición»), pero no queda recluido dentro de tales límites.
Su origen fisiológico se convierte en medio y condición favorables para enriquecer la vida de relación; que por esto el amor se anuncia lo primero por su carácter expansivo. A él sigue la satisfacción de necesidades de orden puramente moral y social, afectos conscientes, amistades íntimas y anhelos recónditos y secretos del corazón. La nostalgia, bellamente descrita por el poeta y sentida por todos los soñadores y por toda alma noble de aquél que se siente sólo en medio de las muchedumbres, porque le aguijonea el deseo de vivir en otro y para otro, en el cual o en la cual se sintetiza, por exaltación idealista, el mundo entero; la vacuidad de nuestro propio destino cuando consideramos como planta exótica, que no echa raíces en ninguna parte, nuestra individualidad aislada; todas estas voces íntimas, todos estos secretos a voces, denuncian que el amor llega, que tiende este sentimiento a una fijeza y estabilidad, de que son eco los juramentos de cariño, que no le basta el presente y anhela el porvenir, invocando una fe que podrá salir fallida, pero que es ingenuamente sentida cuando se expresa, y finalmente que el amor pasa de la categoría de instinto a la de pasión de ésta a la de un sentimiento complejísimo, universal, que si no es el único acicate de la vida, es por los menos factor del cual no se puede nunca prescindir.
¡Cuán bella resulta entonces la frase de Santa Teresa: «no temo al infierno por sus penas, sino porque es un sitio donde no se ama»! El que no ama (sin especificar qué o a quién) es ser sin finalidad propia; nota desacorde en el concierto general, allá va donde el vendaval de las circunstancias le arrastra. Efecto de esta finalidad, que en todo lo que toca al porvenir sólo puede ser presentida, es la iniciativa poderosa que tiene para las más altas concepciones del amor la imaginación. Ella ha dado plasticidad tan acentuada a los móviles del amor (apetito sexual y atractivo de la belleza) que ha llegado a atribuirles origen divino en el hermoso símbolo del Eterno femenino, invocado por Goethe en su poema del Fausto.
Por todo lo que se desprende de estos análisis intentados, y en los cuales apenas sí sale de la penumbra, se comprende y explica que el amor, materia repulsiva al análisis, es tierra abonada para las grandes síntesis, en que se condensan las llamaradas geniales del artista. Así ha sido y seguirá siendo el amor aroma inextinguible, que esparce en todas las creaciones geniales algo perdurable y eterno, como que imprima sello imborrable a las supremas condensaciones de cuantos anhelos bullen, crecen y se agitan en el alma de individuos y pueblos. Hasta la penumbra e indefinición que rodea al amor (aumentando sus encantos), favorece en alto grado para que el artista halle en la descripción de sus múltiples matices, aspectos siempre nuevos con que retratarlo.
Desde muy antiguo y según el mito de Platón está constituido por las dos mitades del hombre ideal (andrógino), que separadas por una divinidad envidiosa, tiende incesantemente a unirse. Ley general en la afinidad, atracción y simpatía (unión de los contrarios y unión de los semejantes en el diálogo platónico), se expresa su universal aplicación (cuando repiten, por ejemplo, todos los poetas que «la primavera es el canto general de amor en toda la naturaleza), atribuyéndola un origen absoluto, del cual nacen cuantas divinizaciones del amor se conocen en mitologías, leyendas, creencias y religiones. El amor ha sido representado en la antigüedad clásica como un dios (demonium), cuyas primeras manifestaciones, por la naturaleza del sentimiento, llevan consigo algo contrario a la reflexión y al cálculo, caracteres que persisten siempre en la pasión y que han servido a Hartmann para personificar en la mujer el predominio de su principio de lo inconsciente; así dice (V. Philosophie de l'Inconscient): «la mujer es al hombre lo que el instinto o lo inconsciente a la reflexión y a la conciencia.» Toma cuerpo el amor primero en la imaginación, que a pesar de ser la loca de la casa, es la que presenta después a la razón asunto para ejercitarse y llegar a influir en los movimientos apasionados de la vida.
En vano clamará la razón, con la severidad inflexible de sus deducciones lógicas, extasiándose ante la contemplación de un orden inalterable, que rayaría en la monotonía y el desencanto; porque a la corta o a la larga recobrará sus fueros la imaginación y saldrán triunfantes sus personificaciones y tipos, haciendo palpitar y conmoverse la atmósfera moral que todos respiramos.
No se concibe en lo humano esfuerzo más gigantesco de parte de la razón, que el llevado a cabo por el estoico moderno, por Kant. Pues este filósofo pone, cual remate y cúpula de su grandiosa concepción racional, algo que a la imaginación corresponde y que sirve para sustituir la ruina general de creencias aplastadas por su crítica demoledora. Así dice que le basta para reconstruir la realidad del mundo, destruida por la crítica de la razón pura, «la contemplación del cielo estrellado por cima de su cabeza y el sentimiento del deber en el fondo de su corazón.» Anhela, pues, el gran crítico, sediento de algo estable, que la imaginación le preste su auxilio virtual y poderoso para que el alma se eleve y sublime. Es que el amor triunfa de todos los obstáculos; es que para el amor no existe lo imposible, antes bien le atrae; es que el amor atropella las mismas reglas de la lógica (así confunde la sana razón al enamorado con el loco, locura de amor).
La genealogía mítica del amor, en medio de sus múltiples y aun contradictorias referencias, ofrece un carácter común: el de atribuir el origen del amor a personificaciones de la belleza, del valor, del placer, de la astucia o de alguna de las cualidades que más resaltan en este sentimiento tan complejo. De interés puramente histórico y aun erudito, todas estas encarnaciones fantásticas de algunas de las cualidades del amor deben, sin embargo, ser mencionadas como otros tantos elementos que han influido en la antigüedad clásica, en la Edad Media y hasta en la época del Renacimiento, para determinar la serie de transformaciones que en el decurso del tiempo ha sufrido el sentimiento del amor. A ello han contribuido en primer término estas creencias y representaciones míticas, unidas al elemento intelectual, latente siempre en el sentimiento del amor, de cuyo elemento procede (o a la inversa él procede) la distinta consideración que en la historia y en la sociedad ha merecido la mujer como principal personificación del amor, señaladamente desde la Edad Media.
Las creencias míticas y las religiosas, el elemento intelectual y la consideración más o menos respetuosa a la mujer; tales son los factores que determinan la evolución del amor en la historia y en el arte. No es necesario más que indicar estas evoluciones para que se comprenda cuán íntimamente se hallan ligadas con todas las manifestaciones sincréticas de la cultura humana. Al amor clásico, propio de la antigüedad grecorromana, en la cual la mujer es casi únicamente instrumento de placer, y el más íntimo y profundo amor es el universal, sucede el amor caballeresco y cristiano de toda la Edad Media, y al cual contribuyen en primer término el cristianismo, el sentimiento de la individualidad y de la dignidad, propios de los pueblos bárbaros, y la más alta consideración de la mujer, elevada, si no al igual del hombre, a la categoría de depositaria del honor y de la vida. «Mi Dios, mi dama y mi honor;» es la fórmula que condensa todo el amor caballeresco y cristiano, tan bellamente representado en nuestro gran Teatro nacional. Con la Edad Media, que en España se prolonga más allá, del siglo XVI porque fue la península valladar insuperable contra la Reforma, termina, el amor caballeresco y comienza como producto natural del Renacimiento una espiritualización intelectualista de este sentimiento, que parece hijo exclusivo de la erudición y del formalismo externo. Es la época, en la cual se reproduce como planta exótica, rodeada de aparatosas exterioridades, el amor platónico; son los tiempos en los cuales se identifica el amor con la galantería. Para sentir, para que viva el corazón, para descubrir algo parecido al amor, preciso es recurrir por esta época al amor [96] picaresco. Se rompe esta ligadura oropelesca a fines del siglo pasado (los jurados de amor del siglo XIV parecen precedentes de esta protesta) y aparece el amor romántico contra toda conveniencia y regularidad. La tendencia positivista y práctica de la cultura moderna, la perenne batalla que se viene librando en pro del divorcio, la doctrina del medio social como factor que determina la dirección de nuestros sentimientos y el anhelo de secularizar la vida toda y con ella el amor contribuyen de consuno a dar al amor moderno un carácter real ideal, cuyos frutos para el sentido moral y aun para el bienestar de la familia y de la sociedad no se pueden apreciar de momento, pues dura aún la lucha, y aunque no se ignora de quién será el triunfo para llegar a él más pronto se apuran todos los recursos.
Por la complejidad de este sentimiento del amor, que dejamos en parte indicada en el análisis, y por su universal aplicación a todas las relaciones de la vida, necesita ser determinado el amor y precisada su naturaleza específica por medio del objeto a que se consagra directamente; así se distingue en el amor, sin que con tales distinciones se agote su realidad y eficacia, el amor propio o de sí mismo, el amor conyugal o amor de la familia, el amor de nuestros semejantes o a la humanidad, el amor de la naturaleza el amor a la patria y el amor a Dios. Y si aún pretendiéramos especializar el contenido siempre complejo de este sentimiento, podríamos señalar como objetos propios del amor, que aunque no son susceptibles de personificación, implican variedad de matices en el sentimiento, el amor a la verdad, el amor a la justicia, de cuyo sentimiento pretende hacer Proudhón una nueva divinidad, y el amor al arte, manifestaciones éstas de nuestra vida afectiva, que se refieren al modo como el individuo incorpora su acción a la del todo social y colabora, dentro de su límite, al desarrollo de las grandes energías del espíritu colectivo, que denominamos Ciencia, Derecho, Moral y Arte.
Amor propio o amor de sí mismo (algunos pretenden que sean distintos). - Abraza todos los actos y por extensión todos los objetos que contribuyen a la conservación y complemento del individuo. Comprende el amor el bienestar que dice Malebranche, el desenvolvimiento de nuestro ser como afirma J. Simón, o el deseo de la más alta perfección posible, según Janet. En tal sentido el amor propio, que no puede identificarse con el necio enamoramiento de sí, atribuido a Narciso por la Mitología, es la base y condición de todo otro amor, y hasta cierto punto contiene (aun cuando la afirmación pueda prestarse al equívoco, confundiendo el análisis psicológico del amor propio con su sentido moral) todo otro sentimiento. Es indudable que si tomamos el amor propio como la estima que hacemos de nuestra personalidad (condición que no niega el sacrificio y abnegación que pueden imponernos (determinadas circunstancias y nuestros deberes morales), sólo en el grado y medida en que nos estimamos (y por tanto nos respetamos), estimamos a los demás.
Ante todo, importa distinguir el amor propio (análisis psicológico) de su posible desviación, que es el egoísmo y al cual refieren algunos (V. A. Naville, Revue Philosophique, t. XI) el amor de sí. Desde luego el amor propio no es egoísta por naturaleza, psicológica y aun fisiológicamente considerado, puesto que el hombre tiene tanto de individual como de social, y en la sociabilidad complementa y perfecciona su individualidad; así es que el amor propio contiene tendencias e inclinaciones de sociabilidad de simpatía y de abnegación. El amor propio no está reñido con el heroísmo y con el sacrificio; antes bien, por violentas interpretaciones del amor propio, por puntillos de honra, que dice gráficamente el sentido común, afronta a veces el hombre el peligro con temeridad punible. Por el contrario el egoísmo supone, o simplemente la existencia del interés individual, prescindiendo de todos los demás, o el cálculo y la reflexión sobre el bien propio y el ajeno, prefiriendo el primero al último. Se llama egoísta al hombre que se ama a sí mismo con exclusión de los demás.
El egoísmo es la indiferencia, la ausencia de simpatía a las alegrías o sufrimientos de los demás. Pero el egoísmo no es el amor propio. Existen hombres que sólo piensan en sí mismos, que únicamente emplean sus facultades en buscar el placer y evitar el dolor, y que tienen, sin embargo, poco o ningún amor propio. Mientras el amor propio se contiene dentro de los limites de una estima moderada y legítima de sí mismo, es un instinto noble y que no merece censuras. Puede tomar dos formas: la estima de cada cual por sí mismo en cuanto hombre (sentimiento de la dignidad) y esta misma estima como individuo que se compara con los demás, sintiéndose dichoso si se considera igual o superior a ellos, y desgraciado si inferior. Es un instinto favorable para el progreso de la humanidad, pues aun en su segunda forma, que es la más susceptible de desviación, sirve de base al noble sentimiento de la emulación. Los excesos de que puede adolecer el amor propio tocan al aspecto moral de este sentimiento y se refieren a las dos formas en que aparece: el orgullo o estima exagerada de nosotros mismos, que nos admiramos de nuestro propio valer más allá de los límites convenientes, y la vanidad que es el mismo defecto, aplicado a la admiración que deseamos nos consagren los demás. Según ya hemos dicho, existe en el amor un elemento intelectual, que también se hace patente en el amor propio. Así es que se diversifica, según la idea que cada cual tiene de su propia perfección, y además de las cualidades que estimamos generalmente y que deseamos para nosotros mismos (belleza, talento, fuerza, poder, &c.), cada uno siente después su amor y aun lo refiere específicamente de un modo distinto, según su edad, sus ocupaciones y sus ideas de la vida y destino humano.
Tan poseído de sí se siente el gimnasta con la fuerza y elegancia de sus ejercicios, como el poeta de su genio. La perturbación del sentido moral (egoísmo, orgullo, vanidad) implica a la vez las desviaciones consiguientes del amor propio, lo cual explica psicológicamente, aunque no justifica ante la moral, que un Tenorio se sienta orgulloso ante el éxito de sus aventuras, y que un Candelas se crea superior a los demás por su rara habilidad para apoderarse de lo ajeno. Pero si se declaran estas aberraciones, en lo que toca al sentido moral del amor propio, y a la vez se ahonda en su análisis psicológico, fácil es descubrir, ya que en el mismo desorden existe el orden, que tales aberraciones revelan el fondo y la esencia del amor propio; porque en aquellos ilegítimos orgullos existe una estima de la fuerza, audacia, astucia, habilidad, &c., de una serie de cualidades en suma, cuya aplicación será mala, pero cuya posesión no debe ser objeto de menosprecio. Estos delicados puntos de conexión que el análisis descubre, entre el origen psicológico y el carácter moral del amor propio, deben ser tratados (y lo son hoy, V. Guyáu, Problèmes d'esthétique contemporaine) al examinar las relaciones de la moral con el arte. Cuando estas relaciones se ponen en claro, se explica, por ejemplo, que exista lo que algunos llaman belleza de lo feo (el Cuasimodo de V. Hugo y el Mefistófeles de Goethe) y representación artística del mal para dar un relieve y plasticidad mayores al bien, obedeciendo a la ley del contraste que es campo siempre por espigar para la inspiración genial del artista.
Es, pues, el amor propio el principio común o base general de todos los sentimientos, que se refieren a la conservación de la individualidad; pero como el individuo lo es en supuesto del todo social, y en unión con otros dentro de este todo, o es a la vez individual y social, el amor propio no es exclusivo del amor a los demás y por extensión puede afirmarse que es principio común y base general de todos nuestros afectos. El amor propio, que se traduce en emulación y amor a la gloria, puede llegar al sacrificio y al heroísmo. Así puede afirmarse con Voltaire que «el amor propio bien entendido, no se separa nunca del amor humano» y con Joubert «que al lado del amor propio existe el amor a los demás hombres». El amor propio, resultado y aun supuesto de la sensibilidad, constituye la esencia misma de la individualidad; porque nadie puede abstraerse de sí mismo o prescindir de sí. La legitimidad del amor propio consistirá por tanto en que se circunscriba a los límites que le señalen la conservación y desenvolvimiento de cada individuo. Cuanto niegue o se oponga a estos fines en el individuo mismo, o de parte de éste para los demás, es ilegítimo, Amor a nuestros semejantes. V. Caridad. Amor patrio. V. Patria. Amor divino. V. Misticismo.
Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano
Montaner y Simón Editores, Barcelona 1887
http://www.filosofia.org/enc/eha/e020093.htm











































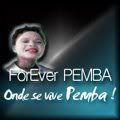













































































![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](valid-atom.png)


No hay comentarios:
Publicar un comentario